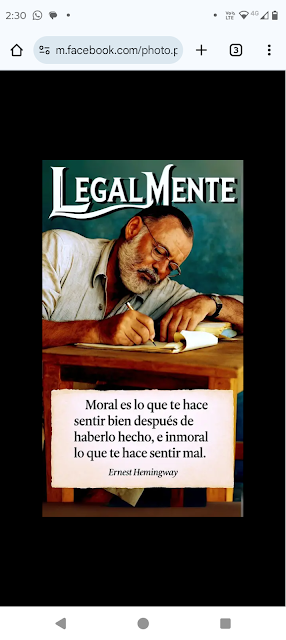Este blog, desarrolla diferentes temas jurídicos y políticos del derechos penal, tiene una línea en corrupción pública y contratación estatal, otra en justicia transicional, otra en responsabilidad penal del médico y otra en derecho penal empresarial.
VIDEOS RECOMENDADOS
VIDEOS RECOMENDADOS
miércoles, 30 de abril de 2025
domingo, 27 de abril de 2025
domingo, 20 de abril de 2025
jueves, 17 de abril de 2025
lunes, 14 de abril de 2025
jueves, 10 de abril de 2025
TEMAS PARA EL SEGUNDO PARCIAL DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL
TEMAS PARA EL SEGUNDO PARCIAL DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL
PRIMERA PARTE: EL ABORTO Y LA DIGNIDAD HUMANA
CASO EL RETRASO
https://literaturaymusicaag.blogspot.com/2017/08/obra-de-teatro-el-retraso-un-embarazo.html
CONSIDERACIONES SOBRE EL ABORTO
CONSIDERACIONES SOBRE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN COLOMBIA
EL ABORTO Y LA OBJECIÓN DE CONSCIENCIA
1. Ponderar los derechos que se encuentran en juego
2. Analizar los principios de culpabilidad, lesividad y dignidad humana en el caso del aborto.
SEGUNDA PARTE: LA CLAUSULA DE EXCLUSIÓN Y LA PRUEBA
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES:
CLAUSULA DE EXCLUSIÓN
¿Qué requisitos se requieren para interceptar las comunicaciones?
¿En qué consiste la cláusula de exclusión?
¿Cómo se aplica el principio de proporcionalidad en el caso?
TERCERA PARTE: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DERECHO PENAL
DELITOS SEXUALES A TRAVÉS DE INTERNET
CIBERTERRORISMO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EL DEEPFAKE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Analice
CUARTA PARTE: PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL APLICADO
Dilemas éticos
El libre albedrío
https://derechopenalempresarialencolombia.blogspot.com/2025/01/existe-el-libre-albedrio.html
Fanatismo
https://derechopenalempresarialencolombia.blogspot.com/2021/02/el-fanatismo-en-el-derecho-penal.html
Feminicidio
https://derechopenalempresarialencolombia.blogspot.com/2020/09/el-feminicidio.html
Acoso sexual
Analizar en cada caso, los principios de igualdad, racionalidad y proporcionalidad.
SEGUNDO PARCIAL DE DERECHO PENAL GENERAL II
SEGUNDO PARCIAL DE DERECHO PENAL GENERAL II
AUTORÍA MEDIATA POR DOMINIO DE LA ORGANIZACIÓN
1. DIFERENCIA ENTRE COAUTORES Y CÓMPLICES
2. EL ACTUAR POR OTRO
3. AUTORÍA MEDIATA POR DOMINIO DE LA ORGANIZACIÓN
4. EL INTERVINIENTE
Preguntas
1. ¿Cómo se diferencia un coautor de un cómplice?
2. ¿Para qué sirve la figura del actuar por otro en el derecho penal?
3. ¿Qué es un interviniente?
4. ¿Qué requisitos se necesitan para la autoría mediata por dominio de la organización?
CASO 1.
En unas manifestaciones en la ciudad de Barranquilla, un grupo de inteligencia militar identifica a 15 personas que hacen parte del bloque urbano del ELN, quienes están incitando a la violencia, al vandalismo y al desorden en las manifestaciones. Participaron e incitaron varios saqueos y provocaron dos incendios en establecimientos de comercio. Armando, el jefe militar de la unidad de inteligencia da la orden de neutralizar a los bandoleros del ELN, al capitán Fabricio, jefe de una unidad de 20 militares. Por información dada por inteligencia militar, le dan tres lugares en los que los bandoleros se esconden. Fabricio procede con su unidad a llegar a los lugares. En el primer lugar, son recibidos con disparos, proceden a derribar la puerta, y siguen recibiendo disparos, encuentran a 4 personas a las que en medio de un combate dan de baja. Al segundo lugar, llegan y los bandidos se dan a la fuga en medio de un tiroteo que no deja heridos ni muertos. Al tercer lugar, llegan, derrumban la puerta, encuentran a 5 personas, a las que les disparan y los matan. En el lugar encuentran armas, pero las personas dadas de baja, no presentaron resistencia, fueron ultimadas con tiros a quema ropa, y dos de ellas eran prostitutas que estaban prestando sus servicios. Luego se descubrió que las dos mujeres habían sido violadas por los soldados y luego asesinadas por los mismos.
Justifique todas sus respuestas:
- El jefe de la unidad militar Armando, ¿sería coautor de los delitos? ¿Sería determinador? ¿Podría aplicarse la teoría de la autoría mediata por dominio de la organización?
- ¿Qué responsabilidad tendrían los soldados en el primer operativo? ¿Qué causales de ausencia de responsabilidad se podrían configurar en el caso? ¿Actuarían los soldados en cumplimiento de una orden legal?
- En el tercer operativo:
- ¿Qué responsabilidad tendría Armando sobre los asesinatos y violaciones?
- ¿Los soldados de la unidad serían coautores o cómplices de los asesinatos?
- ¿Los soldados de la unidad militar serían coautores o cómplices de las violaciones?
- ¿Qué pasaría si las violaciones fueron cometidas por 4 soldados y el resto no sabía lo que había ocurrido pues estaban asegurando la zona y no entraron a la vivienda?
- ¿Qué tipo de concurso de conductas punibles se presenta en el caso?
CASO 2.
Un grupo guerrillero decide hacer un bloqueo en la carretera que conecta la población de Ovejas con Sincelejo. El jefe del frente se llama Álvaro el Bárbaro, y tiene a su mando 20 guerrilleros. Alvaro ordena detener a cuatro tracto camiones, robarle el dinero que tengan los conductores, y amarrarlos mientras dure el bloqueo. También ordenó quemar a todos los camiones en la carretera para armar el bloqueo. Durante el bloqueo va una ambulancia con una mujer de un pueblo que fue remitida para una cesaría de urgencia en una clínica de Sincelejo. Debido al bloqueo la ambulancia no puede pasar, y además es retenida por los guerrilleros que comienzan a amenazar a los paramédicos y al chofer. Álvaro el Bárbaro da la orden de que todos lo que estuvieran en la ambulancia se bajaran incluyendo la mujer embarazada, que por el susto inicia labor de parto. Los paramédicos le advierten a Álvaro el Bárbaro, que tienen que llevar a la mujer a un hospital o sino se puede morir. Álvaro les dice, hay que hacer sacrificios por la revolución. Álvaro detuvo la ambulancia por todo el tiempo que duró el bloqueo, los paramédicos trataron de ayudar a la mujer a parir, pero desafortunadamente el niño murió. Otro vehículo que vio el bloqueo, se detuvo a 100 metros del sitio y trató de devolverse para huir, Álvaro el Bárbaro, dio la orden de disparar, y así lo hicieron. Mataron a los tres tripulantes.
Justifique todas sus respuestas.
- ¿Es Alvaro el Bárbaro, un coautor o un determinador? ¿Puede aplicarse a Alvaro el Barbaro la teoría de la autoría mediata por dominio de la organización?
- En el caso de la muerte del bebé. ¿Qué responsabilidad tienen los guerrilleros y su jefe? ¿Hay posición de garante? ¿Son los guerrilleros coautores o cómplices?
- En el caso de la muerte de los tripulantes del vehículo al que le dispararon los guerrilleros. ¿Qué responsabilidad tienen los guerrilleros? ¿Qué responsabilidad tiene Alvaro el Bárbaro? ¿Podrían estar los guerrilleros cobijados bajo el cumplimiento de una orden legal?
CASO 3.
Una banda organizada llamada los cachimbos de Barlovento, tienen azotados a los comerciantes de la vía 40 en Barranquilla. El jefe de la banda es alías piquiña, quien comanda cuatro unidades. La primera conformada por tres personas que son las encargadas de hacer llamadas extorsivas, exigiéndoles a los comerciantes y a las empresas un pago mensual de 5 millones para garantizar “su seguridad”, hasta el momento han conseguido que 20 comerciantes les paguen las extorsiones. El segundo grupo, son unos sicarios, conformados por dos conductores de motos y dos gatilleros, que son los encargados de hacer cumplir las amenazas, hasta el momento dos han matado a 5 personas, y los otros dos, han matado a 4 y han dejado gravemente heridas a 3. Y el tercer grupo está compuesto por 6 personas que se encargan de realizar hurtos de mercancías de los locales comerciales, los cuales hasta el momento han realizado 5 hurtos, con armas de fuego, han hurtado 4 vehículos con mercancía, y han asesinado a 2 vigilantes y uno lo dejaron gravemente herido. Cada grupo actúa como una unidad independiente bajo el liderazgo de piquiña, quién se comunica con el jefe de cada grupo, organizan la operación y la ejecutan de acuerdo con un plan. Cada grupo recibe el pago de acuerdo con las ganancias de su actuar delictivo, excepto los sicarios que si son financiados por el grupo de las extorsiones y por piquiña.
Justifique todas sus respuestas.
- ¿Qué sería piquiña, coautor o determinador de todas las acciones delictivas de la banda? ¿Podría aplicarse a piquiña la autoría mediata por dominio de la organización?
- En el caso de los extorsionistas. ¿Serían coautores de todas las extorsiones o responderían por cada extorsión que en efecto realicen? ¿Qué pasa si además de la extorsión le sugieren al jefe que mate a alguien que no quiere pagar?
- En el caso de los sicarios. ¿Los conductores de la moto serían coautores o cómplices de los homicidios, de qué depende? Si un grupo compuesto por un conductor y un gatillero matan a una persona ¿Los otros que no participaron en el hecho tendrían alguna responsabilidad, de qué depende?
- En el caso de los ladrones. ¿Los miembros del grupo de ladrones que todos trabajan sincronizados y al tiempo serían coautores o participes? Respecto de los hurtos a locales comerciales y a los vehículos ¿Qué tipo de concurso se configura? Y respecto de un hurto con un homicidio de un guardia ¿Habría coautoría?
CASO 4
Antonio quiere matar a Pedro un senador del Departamento del Bolívar, y contrata a un grupo de sicarios que se denominan los Magnificos, cuyo jefe es Aníbal, para lo cual, les hace un primer pago del 50%. Pedro se encuentra en una finca en el municipio e Turbaco (Bolívar), donde se encuentra bien protegido por unos 10 guarda espaldas. El grupo de los magníficos está conformado por 6 hombres, que ingresan a la finca fuertemente armados, coordinados y organizados por Aníbal, quién no participa de la operación. Al entrar clandestinamente a la finca, logran localizar a dos de los guardaespaldas que estaban cuidando detrás de la casa principal de la finca y los matan con pistolas con silenciador, y no son detectados. Sin embargo, cuando ingresan a una terraza ubicada en la parte de atrás de la casa, son sorprendidos por un tercer guardaespaldas que estaba en el techo de la casa, quién comienza a dispararles, matando a uno de los miembros del grupo. Cuando el resto de los guardaespaldas escuchan los disparos, todos se ubican en posiciones estratégicas atrás de la casa, y comienzan a disparar en contra de los agresores, quienes también responden al fuego enemigo, matando que sale torpemente de la casa, y a otro más que disparaba por la ventana. Sin embargo, al ver que ya habían perdido el factor sorpresa, deciden abortar la misión. Por lo tanto, llaman a un compañero, también miembro de la banda, para que los viniera a recoger, y se van, no sin antes herir de gravedad a otro guarda espaldas, que al final termina siendo salvado en un hospital de Cartagena.
¿Qué responsabilidad tiene Antonio sobre los hechos?
¿Qué responsabilidad tiene Aníbal?
¿Quiénes responden por la muerte de los guardaespaldas? ¿Se configura una coautoría? ¿Se reúnen los requisitos?
¿Se configura alguna tentativa? ¿Se reúnen los requisitos? ¿Cuántas tentativas se configuran? ¿Qué tipo de tentativas se configuran?
¿Responde el guardaespaldas por el homicidio de uno de los magníficos?
Si uno de los miembros de los magníficos en plena acción no alcanzó a disparar ¿Sería autor o cómplice?
¿Qué responsabilidad tiene el conductor que transporta a los magníficos?
En todas las preguntas deben justificar la respuesta.
martes, 8 de abril de 2025
EL DELITO Y LA PSICOLOGÍA SOCIAL
ASESORÍAS Y CONTACTO: WHATSAPP 3008372820
VIDEO: https://youtu.be/RRX8UYcpwUQ
EL DELITO Y LA PSICOLOGÍA SOCIAL.
La psicología social es una rama de la psicología que parte de la característica del hombre de ser sociable, de relacionarse con otros seres humanos de forma individual o grupal, y cómo esta característica condiciona el comportamiento de las personas.
La psicología social “analiza el impacto que tienen las otras personas, los grupos y las comunidades sobre los sentimientos, los pensamientos y las acciones de la gente, y a su vez, estudia de qué manera lo que sentimos, lo que pensamos y cómo nos comportamos influyen también sobre el mundo que nos rodea.”(Gómez, 2003, pág. 13)
La necesidad del hombre de comunicarse con los demás para suplir sus necesidades, ha generado una especie de mecanismo psicológico que le permite interactuar con los demás. Sobrevivir para el Homo Sapiens implica autoprotegerse de los peligros, evitar la enfermedad y adquirir los recursos materiales necesarios. Sin la concurrencia de las otras personas difícilmente conseguiríamos superar tales desafíos. (Gómez, 2003. Pág. 13)
De esta forma, ante la necesidad que tenemos de relacionarnos con otros congéneres, nuestra mente se especializó en comunicarse con los demás, para sobrevivir, reproducirse y lograr sus objetivos como ser humano:
“La necesidad de afiliación social y el deseo de ser valorados por los demás ocupan buena parte del tiempo que no dedicamos a sobrevivir y reproducirnos. Esta intensa vida social ha requerido de una fuerte especialización de nuestra mente en la gestión del conocimiento de los demás, del manejo de las interacciones con los otros individuos, de la capacidad para cooperar colectivamente y del logro de un posicionamiento dentro del grupo. Ha hecho, en definitiva, que nuestra mente sea un dispositivo al servicio de la resolución de problemas mayoritariamente sociales; que sea una mente social. (Gómez, 2003. pág. 14)
En el campo del delito, la psicología social ha encontrado que los hombres tenemos una ambivalencia, o un ying y un yang, donde nos debatimos entre un hombre bueno, que es amable, afectuoso y solidario, para lograr la aceptación de sus congéneres y que le permite socializar de mejor manera de forma pacífica, y un hombre malo capaz de matar y realizar todo tipo de actos aberrantes en contra de sus similares, en razón de la competencia, la protección de su círculo social, o para lograr algún interés político o social:
“Demasiados asesinatos y agresiones sexuales, terribles guerras y genocidios, indiscriminados atentados terroristas, ejecuciones sin pausa; excesivos argumentos para el mito del brutal salvaje. Es una parte de nuestra naturaleza, pero no la dominante. Lo hemos visto en estas páginas y podemos verlo a diario a nuestro alrededor; las acciones bondadosas, prosociales, cariñosas, justas y equitativas son moneda de curso legal en nuestras transacciones sociales cotidianas y argumentan a favor del buen salvaje. La psicología social trata con ambas naturalezas para desentrañar los mecanismos que las rigen. Solo conociéndolos estaremos en condiciones de diseñar estrategias educativas, sociales y políticas que permitan a la sociedad no pasar al lado oscuro de la fuerza.” (Gómez, 2003; Pág. 134)
Así las cosas, debemos tener claro que se trata de una realidad en la que históricamente los hombres en su evolución han tenido que convivir con esa dualidad en su interrelación social, lo cual explica la existencia en parte de los delitos y de las guerras.
No sobra advertir que sobre estos temas existen corrientes deterministas que establecen que una persona malvada nace, y esta predeterminada a ser malvada, pero, también hay que considerar las corrientes indeterministas, que establecen que la persona no es malvada desde su nacimiento, sino que confluyen en él varios factores que lo convierten en un ser malvado, mientras que se desarrolla su vida (Feijo, 2013).
Precisamente uno de los planteamientos de la psicología social expuesta por el profesor Gómez (2003), es que el ser humano tiene siempre esa ambivalencia, y puede que se desarrolle un comportamiento malvado en un individuo inicialmente bueno.
¿HA TENIDO USTED FANTASÍAS HOMICIDAS?
Cuando alguien lo insulta o tiene un altercado con alguna persona, la ira que es una emoción se activa, y lo hace pensar locuras ¿no es cierto?. Ello hace que usted tenga pensamientos incentivados por la ira que pueden desencadenar actos de violencia, justificados por esos pensamientos, como por ejemplo: ¿el qué se cree? ¿Me ofendió sin justificación? “debería golpearlo para que aprenda a respetar” o incluso, “debería matarlo” (Goleman, 2023).
Ese tipo de pensamientos desatados por la ira, hacen que se tengan fantasías homicidas, es decir, que se imagine matando a la persona, o planificando cómo hacerlo.
En un estudio realizado por Douglas Kenrick (contenido en (Gómez, 2023), se indagó a varias personas sobre si habían tenido fantasías homicidas, lo cual arrojó los siguientes resultados:
El 79% de los hombres y el 58% de las mujeres habían tenido fantasías homicidas. “Fueron reincidentes, con varias fantasías el 38% de los hombres y el 18% de las mujeres. La mayoría de las mujeres(61%) dijeron que sus pensamientos homicidas eran fugaces, duraban solo unos segundos; la mayoría de los varones dijeron que sus pensamientos homicidas suelen durar al menos unos minutos. El 18% de ellos, frete al 1% de ellas, indicaron que sus ensoñaciones solían durar unas horas o más.
Los pensamientos homicidas de los hombres, en mayor medida que los de las mujeres, lo fueran en respuesta a desencadenantes como la amenaza personal, el robo de alguien, el deseo de saber lo que es matar, los conflictos financieros y la humillación pública. Los conflictos familiares se citaron como la principal causa de las fantasías de las mujeres. También diferían en cuanto a la víctima con la que fantaseaban. La fantasía masculina era más propensa a matar a un desconocido, a un líder nacional, al jefe y al compañero de piso. Matar a un amante era la fantasía femenina más recurrente. Tres cuartas partes de los participantes imaginaron principalmente a víctimas masculinas. Había entre cuatro y seis veces más probabilidades de que la víctima fuera un familiar adoptivo (padrastro principalmente) que una biológico.” (Gómez, 2003; pág. 133)
Como podemos ver, todos podemos tener este tipo de fantasías, el tema es llegar a actos que puedan convertirlas en realidad, y ello, puede ocurrir con cualquier delito, como por ejemplo la violación, la estafa, el hurto, la extorsión, etc., donde las personas pueden imaginar realizar actos delictivos, solo que la gran mayoría no los hace, y otros en cambio sí (Garrido, 2018. Pág. 221).
Ahora bien, el tener fantasías homicidas no implica necesariamente que todos seamos asesinos, pero es claro que sí tenemos la capacidad para asesinar desde el punto de vista evolutivo:
Cualquier persona tiene como “el resto de sus congéneres, la capacidad de elaborar pensamientos homicidas. Estas fantasías son un componente de un presunto módulo mental homicida. Los seres humanos han evolucionado mecanismos psicológicos específicos que les predisponen a matar bajo ciertas circunstancias. La existencia de esos mecanismos no implica un instinto asesino ciego. Fantasear permite a las personas explorar escenarios en los que el asesinato podría ser una solución beneficiosa. La fantasía permite elaborar cursos de acción y decisiones a tomar en una hipotética situación, ajustando los costes y los beneficios de las diversas opciones a partir de cuyo balance se puede incentivar o inhibir el comportamiento homicida.” (Gómez, 2003; Pág. 134)
Esto quiere decir, que ante un estímulo de la ira, una respuesta puede ser la violencia, y nuestro hombre malo comienza a pensar que va a matar a alguien de determinada manera, pero, nuestro hombre bueno viene a analizar la situación, a buscar alternativas diferentes al conflicto y bloquea la intención de agresión, diciendo, cómo me voy a desgraciar la vida con esto, no quiero que me metan en la cárcel, es decir, se analizan los costos y beneficios que se obtendrían con la acción a seguir, y se encuentran otras soluciones alternativas que no impliquen una sanción penal. Desafortunadamente para algunos, el hombre bueno no llega, y comienza la fantasía, luego viene la justificación de por qué hacerlo, para luego pasar a la ejecución, donde puede haber un sentimiento de culpa, y otra vez, más justificación, llegando incluso a la reiteración, cometiendo un nuevo delito (Garrido, 2018)
Por ello, se hace necesaria la educación para enseñar a los niños formas diferentes a la violencia, de resolver sus conflictos con otras personas, para que cuando se les presente una situación de conflicto, tengan un arsenal de opciones para solucionarlos y que les impidan actuar violentamente (Goleman, 2023), o de forma salvaje, llevado por el hombre malo (Gómez, 2003)
Desde el campo de la economía del crimen, se ha establecido que todas las personas realizan un balance entre costos y beneficios al momento de pensar en realizar un delito. Así entonces, cuando el interés es grande, y el beneficio también, y los costos son mínimos, la intención de cometer el delito aumenta. Pero si los costos son mayores a los beneficios, es decir, hay gran probabilidad de que me capturen, me procesen y me condenen, además de que con ello voy a perder mi libertad, los beneficios que he logrado hasta ahora en mi vida, pues la intención de cometer el delito disminuye (Roemer, 2001)
LA VIOLENCIA HACE PARTE DE NUESTRA ESPECIE DESDE SUS INICIOS.
Lo primero que hay que establecer, es que la violencia siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, como un rasgo persistente entre los seres humanos a través de la historia:
La propia OMS la considera un problema de salud pública y tendemos a creer que la violencia es un problema típico del mundo en el que vivimos, sin embargo, la evidencia encontrada en los yacimientos arqueológicos habla de la presencia de violencia constante en los humanos ancestrales. (…) de este largo pasado hemos heredado una cierta capacidad para la agresión y el asesinato que, si eran adaptativos entonces, son totalmente disfuncionales en la actualidad.” (Gómez, 2003; págs. 131-132)
Alguna de las razones por las cuales los seres humanos entramos en conflicto con otros son diversas, sin embargo, Hobbes nos da tres razones bastante recurrentes:
“El filosofo inglés Thomas Hobbes decía que las peleas se desencadenan por tres causas principales. Primera, la competencia, que hace que se agreda por la ganancia y para adueñarse de las personas, el ganado y las tierras de otros. la agresión se desata para conseguir los recursos de los demás, tan necesarios para la supervivencia y la reproducción. Segunda, la inseguridad, que mueve a la violencia para defender a los seres queridos, al ganado y al territorio propios del ataque de los otros. la agresión, unas veces es directa y trata de evitar las incursiones de los demás; otras, es una forma de disuadir a los rivales de futuras intromisiones y disputas. Muchas de las carreras armamentísticas en las que se ven inmersas las naciones responden a esta estrategia de labrarse una reputación de agresivos para evitar precisamente la agresión de los otros países. La tercera causa es la gloria y tiene que ver con el mantenimiento de la reputación personal y social; a veces la agresión se desencadena única y exclusivamente por una palabra, una sonrisa, un malentendido, una ofensa personal, familiar o al propio grupo.” (pág. 130)
(…)
“Cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos ejemplificadas esas tres razones que desencadenan los conflictos de intereses entre las personas. Tales antagonismos son inherentes a la condición humana y la agresión se convierte, en muchas ocasiones en una solución: matar al adversario es la técnica definitiva para la resolución de un conflicto, (…) (Gómez, 2003; págs. 131-132)
De esta manera se expone que los hombres entran en conflicto por ciertas motivaciones o móviles como se explicó en la cita de Hobbes, y que debido a ello, dichos conflictos son connaturales a nuestra especie, lo cuál ha estado presente desde los inicios de nuestra especie. Si bien, la humanidad ha dado pasos importantes para disminuir los conflictos, implementando normas y acuerdos que buscan la resolución pacífica de los mismos, ellos se siguen y se seguirán presentando, porque son propios de nuestro comportamiento.
En el caso del delito, una persona que realiza un crimen se encuentra motivado igualmente:
· Así las cosas, unos determinan que si la sociedad no me permite alcanzar mis objetivos de forma legal, por las injusticias sociales, pues entonces, me salgo de la Ley para alcanzarlos.
· Otros establecen, que si el régimen político y sus autoridades son malas, me voy en su contra para alcanzar la justicia.
· No consigo empleo, no tengo ingresos para sostener a mi familia, tengo que hacer lo que sea para sostenerlos, y acudo al delito de corrupción (o delitos contra el patrimonio económico) para alcanzar mis objetivos.
· Hay personas que tienen muchas tierras, dineros y riquezas, y yo no tengo nada, pues los ataco para quitarle un poco, de lo que a mi me falta mucho.
· Hay que acabar con los bandidos a cualquier costo, y si ello implica exterminarlos a ellos y a sus familias, toca hacerlo.
· Tenemos riesgo de que el grupo de pandilleros del barrio de al lado nos ataque, así que tenemos que fortalecernos, y cualquier intento por atacarnos, vamos a responder con la mayor fuerza posible.
También se debe señalar, que existen un grupo de actos en legítima defensa ejercidos por ciudadanos y por la fuerza pública en el ejercicio legal de sus funciones, que implican la lesión de bienes jurídicos, pero con una justa causa, situaciones que pueden implicar también algunos excesos, que pueden configurar delitos atenuados, pero que están motivados inicialmente a la defensa de derechos, pero que se excedieron en su proporcionalidad.
EL CONCEPTO DE AUTORIDAD.
El ser humano en su evolución ha tenido que sobrevivir en grupos, y estos grupos tienen por regla general a un líder, quien establece las pautas para la gobernanza y convivencia del grupo.
“Tanto el Homo sapiens de la edad de piedra como el postmoderno de la era digital tienden a ser amables, cooperadores e inocuos con sus vecinos. Unos y otros tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse cuando se rigen por este precepto. Estamos ante lo que podríamos denominar un universal cultural, algo común a todas las culturas. También es universal y tremendamente adaptativo el crecer rodeados de figuras de autoridad. Los padres, los familiares y los educadores dicen a los niños lo que pueden y no pueden hacer, y estos, casi siempre, siguen sus indicaciones. No hacer lo pone en serias dificultades de supervivencia al desobediente.” (Gómez, 2003; pág. 18)
Así funcionan las cosas en un grupo, y es que por regla general existe un líder dotado con una figura de autoridad, dispuesto a establecer o hacer respetar las reglas básicas de la convivencia.
El problema se genera, cuando esa autoridad da una orden que implica agredir a otra persona. Así por ejemplo, cuando un general le da la orden a un escuadrón de soldados para que ingresen a una zona donde se encuentra una organización criminal, y los autoriza a utilizar la fuerza para reestablecer el orden público, ello, en sí es una orden inicialmente legal que implica la autorización del uso de la fuerza en contra de otras personas. Ahora bien, si la autoridad da la orden de torturar a un terrorista para que dé información estratégica, como que diga a “donde están ubicados los campamentos de su organización”, ya esa orden termina siendo ilegal. Y vamos un poco más allá con otros ejemplos: un general da la orden de matar a todos los habitantes de una aldea por ser perteneciente a la etnia de los rebeldes, o se da la orden de asesinar a todos los prisioneros para enviar un mensaje a los rivales; o cuando se da la orden de matar a recicladores y presentarlos como rebeldes caídos en combate.
En el caso de las organizaciones criminales es más evidente que la orden tiene un contenido ilegal: mate a tal sujeto, extorsione a dueño de ese establecimiento, secuestre al padre del diputado, entre otras. El tema es que la orden se da, y en la mayoría de veces no es cuestionada por quien la ejecuta.
El hecho es, que debido a que siempre estamos dependiendo de autoridades que pueden dar órdenes en todos nuestros contextos sociales, la regla general es acatarla, aunque sí es necesario, tener presente que se dan excepciones, donde un individuo se revela y termina diciendo No desde un principio o No, no más.
En un experimento se simuló darle una descarga eléctrica a un paciente, por parte de un grupo médico, donde en efecto el paciente era un actor que simulaba recibir la descarga, y existía un profesor (que era el sujeto al cual se estaba evaluando) que activaba la máquina eléctrica y un jefe que daba la orden de suministrar la descarga al paciente. Mientras que el jefe daba la orden, la mayoría de las personas activaban la máquina, sin importar los gritos que diera el paciente (ver Gómez, 2003; págs. 9-14). En dicho experimento también se encontró, que el hecho de que el procedimiento se encontrara avalado por una Universidad, le daba más fuerza a la figura de autoridad, es decir, que la institucionalidad también influye dentro del comportamiento de los hombres, en razón a que su vinculación con una institución de reconocimiento social, es un factor que pesa sobre su conducta, pues se varió el experimento, en un lugar simulando un laboratorio clandestino, y en efecto, el porcentaje de personas que seguían las órdenes bajó. También se incluyó otra variable, y era definir si las personas que activaban las descargas eléctricas lo hacían por obediencia a la autoridad o como una forma de liberar la crueldad reprimida, y por eso se modificó el experimento, donde la víctima solicitaba aumentar la descarga, y el jefe ordenaba parar, y en ese caso el 100% siguió la orden del jefe (Ver Gómez, 2003; pág. 17).
La obediencia a una orden de autoridad influye en el comportamiento de la mayor parte de personas, quién tiene la tendencia a obedecerla y a no objetarla. Se dice que la persona se vuelve en un mero agente y no se siente responsable de lo que hace. Se produce un estado llamado “agentico”, donde se delega en la autoridad la responsabilidad de sus acciones y de la dirección de su comportamiento contrapone este estado al de autonomía, en el que la persona es directora y responsable de sus actos.” (Gómez, 2003; pág. 16) Esto es un poco como lo dice el dicho de que el que manda, manda, aunque mande mal.
Esto explica cómo un régimen o estado autoritario puede llevar a un Holocausto donde se vulneren todos los derechos a unas personas, por parte de gran parte de la población que los siguen:
“… las personas normales, buenas, sin rasgos psicopatológicos y sin motivaciones específicas son capaces de cometer actos malvados y crueles de un modo metódico y funcionarial, al servicio de una autoridad legítima. No conviene ir más allá en las semejanzas. Con ser relevantes los aspectos psicosociales, el Holocausto es la conjunción sistémica de diversos factores complejos.” (Gómez, 2003; pág. 19)
En estos casos de violaciones de derechos de personas por órdenes de superiores se ponen en contraposición dos reglas básicas de la convivencia humana:
Existen dos normas sociales en conflicto, “La norma de no hacer daño a otras personas, ser amables y colaborar con ellas; la norma de escuchar y hacer caso a las personas que tienen más autoridad, experiencia o prestigio.” (Gómez, 2003; pág. 18)
Y en efecto, podemos establecer que la obediencia a la autoridad es una norma de convivencia relevante, que influye en gran forma en el comportamiento social del hombre, que también implica otros factores para ser obedecida, como es la presión de pertenecer al grupo, la necesidad de ascender dentro del mismo, la justificación de que es por el bien de todos o por el grupo, y el miedo a las repercusiones de no obedecer la orden, que abren la puerta a la insuperable coacción ajena de parte de los subordinados, cuando las órdenes se dan bajo amenazas.
LA LEY DEL REBAÑO
A la obediencia de la autoridad, también tenemos que añadirle la ley del rebaño, y es la conformidad del pensamiento individual, con el pensamiento colectivo, de acuerdo con ello, el pensamiento colectivo pesa más sobre el comportamiento de un individuo, que su propio pensamiento:
“A todos nos gusta pensar que somos independientes y autónomos. La conformidad no vende. Solo hay que ir al registro de superhéroes y ver cuántos de ellos son conformistas. Pero no es fácil salirse de la posición mayoritaria que marca el grupo; ni siquiera cuando se trata de ver una realidad tan objetiva como la de discriminación de líneas que acabamos de ver. Imagine que nos encontramos ante una tarea más subjetiva y opinable. Imagine que forma parte de un jurado popular y está juzgando un caso de asesinato. Qué difícil será entonces emitir una respuesta libre de la influencia de los demás. Qué fácil, la aparición de la conformidad; un tipo de influencia social por la que modificamos nuestras percepciones, opiniones, sentimientos y conductas en dirección de la posición sostenida por un grupo mayoritario. Puede parecer sorprendente que, pudiendo elegir comportarnos libremente, acabemos siguiendo a los demás.” (Gómez, 2003; págs. 23-24)
Tenemos aquí que existe un pensamiento colectivo que termina prevaleciendo sobre la voluntad propia, y para ello, existen varias razones de peso como lo señala el profesor Gómez (2003):
La primera, es la tendencia de los seres humanos a la imitación para sobrevivir:
“Imitarnos mutuamente es una parte esencial de la interacción social diaria. Nos conformamos también a la hora de recabar información de los demás. Cuando uno no sabe cómo comportarse o hay una cierta ambigüedad en la situación, lo mejor es mirar alrededor y ver qué está haciendo los otros.” (Gómez, 2003; pág. 24)
La segunda, es si todos hacen o dicen lo mismo, tal vez, el equivocado sea yo:
“Quizá su percepción sea errónea, quizá no estemos persuadidos de la visión que nos ofrecen, pero si todo el mundo lo ve, entonces, quizás, el que está loco soy yo. (…) otras veces lo que nos preocupa es ser diferentes a la mayoría. Tenemos una gran dependencia afectiva de los demás y necesitamos aprobación social.” (Gómez, 2003; pág. 25)
La tercera, es que nos identificamos con el contenido motivacional de una decisión colectiva, ya sea por convicción o para lograr aceptación social:
“En algunas ocasiones nos plegaremos al grupo porque estamos convencidos de que su norma es patrón de verdad y de realidad; estamos convencidos de la bondad de sus juicios y apreciaciones; plegarnos a él nos permite adquirir información valiosa. En tal caso estaremos hablando de conformidad informativa. Y hablamos de conformidad normativa cuando buscamos la aprobación social, queremos las recompensas sociales que supone no apartarse del grupo y aceptar sus directrices. Es una conformidad pública, superficial, aunque en nuestro fuero sigamos pensando lo mismo. Podría decirse que hay sumisión al grupo.” (Gómez, 2003; pág. 26)
La cuarta, es que frente a un peligro es mejor estar en grupo que estar solo. Es muy probable que para sentirnos seguros, acojamos estar con la idea de la mayoría, en vez de ir en su contra, lo cuál genera sus peligros (Gómez, 2003; pag.27-28)
La quinta es el miedo hacía las represalias de ir en contra del grupo o de la decisión de las mayorías:
“La independencia, la resistencia a la influencia y la rebelión contra las normas son maneras eficaces de salirse del rebaño y diferenciarse de los demás borregos; satisfaciendo la necesidad de individualidad y singularidad.” (Gómez, 2003; pág. 28)
“Hay en los seres humanos una tendencia a favorecer los planteamientos conformistas y a castigar las posiciones que difieren de la norma social dominante. (…)
No hay nada que ponga más nerviosa a la dirección de cualquiera de ellos que la presencia de militantes o corrientes de pensamientos divergentes de la oficialidad.
Los partidos se convierten así en unas mentes colectivas que suspenden la capacidad individual de pensamiento y la sustituyen por unos hilos de marioneta gobernados por el grupo pensante.” (Gómez, 2003; pág. 33)
El problema con lo anterior, es que, si bien es cierto, cuando el pensamiento colectivo protege y respeta los derechos, no debería haber problemas con asumir la posición mayoritaria, el problema, es que, si el pensamiento colectivo busca la violación de los derechos y garantías de los individuos, se debe ir en contra de ello, pero no es fácil cuando se hace parte de la minoría, un buen ejemplo de los problemas del pensamiento colectivo lo expone Gómez (2003):
“La deliberación de un jurado es un buen ejemplo de los peligros de la conformidad, que puede fracasar cuando se alcanza el acuerdo sin reflexión y se llega, en realidad, a un falso consenso en el que los individuos no son independientes. Las opiniones no son autónomas y están saturadas del pensamiento grupal mayoritario.” (Gómez, 2003; pág. 31)
Ahora bien, es el pensamiento divergente, el rebelde y el opositor el que crea el conflicto, y el que permite cambios en la sociedad, y permite la evolución de las posiciones a otras, si bien no siempre de forma radical, sí de una manera gradual:
“El conflicto social que genera una minoría produce nueva información que hace posible reabrir el debate, volver a mirar con nuevos ojos las verdades inmutables y darse cuenta de que quizá había un matiz que no se había considerado, una perspectiva que nadie había contemplado.” (Gómez, 2003; pág. 33)
Así las cosas, la Ley del rebaño, junto con la figura de autoridad crean un pensamiento colectivo, que al ser mayoría, arrastran a muchos individuos que no estando convencidos, terminan aceptando la opinión colectiva, aunque en el fondo, no se encuentren de acuerdo. Así las cosas, si un gobernante da una orden para disparar a la multitud, se genera el conflicto en la guarnición que tiene que decidir si jala del gatillo o se va en contra del gobierno, y ahí es donde juega un papel importante la ley del rebaño.
En el caso del delito, el pensamiento del rebaño es aplicable en las bandas, pandillas o grupos delincuenciales, que crean un pensamiento colectivo tendiente a realizar ciertas conductas criminales, en su mayoría sin cuestionar las órdenes dadas, al asumir que todas las conductas van dirigidas al bien de ellos y de la organización, y en muchas ocasiones se cometen atrocidades y desmanes llevados por una mentalidad radical de grupo, que no cuestiona los medios para conseguir ciertos fines.
Igualmente, en las mismas organizaciones criminales se tienen políticas coercitivas como la misma muerte, ante un intento de insubordinación o deserción, garantizando así, la continuidad del miembro en el grupo, y su obediencia a las órdenes del grupo.
LAS REGLAS DE LOS GRUPOS, RECHAZAMOS AL DIFERENTE.
Los seres humanos tenemos como seres sociables afinidades y repulsiones frente a las personas con las que interactuamos. Por regla general sentimos afinidad con aquellas personas en las que identificamos temas afines, y repelemos a las personas con las que no tenemos coincidencias o son contrarios.
“La afiliación social tiende a ser selectiva; hay personas hacia las que nos sentimos atraídos, otras por las que experimentamos un cierto rechazo y algunas nos resultan totalmente indiferentes. Colocamos a cada persona que conocemos en un punto de una línea continua con un polo en la atracción y otro en la repulsión. Nos cruzamos diariamente con muchas personas y, a veces, nos vemos obligados a interactuar con ellas, sin que permanezca en nosotros ninguna huella; pero hay algunas pocas hacia las que desarrollamos una poderosa atracción.” (Gómez, 2003; pág. 72)
Por regla general somos solidarios y cariñosos con las personas cercanas, comenzando por la familia, los vecinos, y los amigos, y podemos generar solidaridad genérica hacia los seres humanos. Así nuestro trabajo, protección y cariño se enfoca primero en nuestros familiares, luego en nuestros amigos, pero también podemos ser altruistas y generosos con personas que no conocemos.
En el tema de las relaciones sentimentales, la necesidad de reproducción y de conseguir una pareja, también genera una atracción, donde tenemos ciertos estándares de belleza que se encuentran relacionados con la necesidad de reproducción. Ser atractivo implica ser simétrico. La simetría facial y corporal actúan como indicios de calidad genética y de saludo de su portador. En la edad de piedra y también en las tribus de cazadores-recolectores actuales esa información habla del estado de salud y de la ingesta energética de su portador, de su calidad como pareja. (Gómez, 2003; pág. 77)
Al mismo tiempo que se generan parámetros de belleza, también se establecen los estereotipos negativos, donde las personas que encajan en esos estereotipos sufren de maltrato, discriminación y violencia:
“Es el prejuicio moderno, que minimiza la diversidad y las diferencias, niega la existencia de la discriminación y cree innecesarias las políticas de reducción de la discriminación y de las brechas entre los grupos. O es el prejuicio aversivo, que pone de manifiesto las contradicciones entre los valores igualitarios y las creencias, y las emociones negativas que se tienen hacia determinados grupos. Nadie reconocerá tener un prejuicio hacia una persona con una malformación o una mutilación corporal, pero pocos escapan a la incomodidad no consciente que su presencia provoca.” (Pág. 116)
Lo anterior quiere decir, que si bien la sociedad busca a través de un discurso donde se habla de inclusión y de igualdad tratando de dejar de lado los prejuicios y los estereotipos para evitar la discriminación, en la realidad la discriminación se presenta, como en el caso del machismo que discrimina a las mujeres, el racismo frente a personas de diferente color de piel, la gordofobia, la homofobia, entre otras, que son formas de discriminación contra las que se trata de combatir, pero que siguen presentándose casos lamentables.
“Estamos rodeados de muchas fronteras mentales y los prejuicios ponen continuas barreras entre las personas. Se lamentaba Albert Eintein de que era más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Los sufrimos de todas las clases: sexismo, racismo, homofobia, xenofobia, gordofobia, antisemitismo, islamofobia y un etcétera tristemente largo.” (Gómez, 2003; Pág. 118)
Así las cosas, con las diferencias, los estereotipos y las afinidades, las personas crean barreras y líneas, donde establecen preferencias y discrepancias, y así clasifican a las personas en grupos, donde unos pertenecen a ciertos grupos afines, y otros pertenecen a ciertos grupos que causan rechazo:
Los prejuicios permiten “ilustrar la facilidad con las que la mente humana traza líneas mentales entre “nosotros” y “ellos”; líneas que, con la misma sencillez, se han convertido a lo largo de la historia en fronteras erizadas de concertinas, en muros de la vergüenza, en reclusiones forzosas, en rejas o, en el peor de los casos, en trincheras y pelotones de ejecución.” (Gómez, 2003; pág. 121)
Así las cosas, una vez creado los grupos en principio se genera el rechazo y el ostracismo, es decir, se aísla al diferente, pero en otras ocasiones se llega a agresiones cuando se siente que existe una amenaza proveniente del grupo discriminado:
“Los perjuicios están muy modulados por la similitud cultural, por el idioma, la religión, el nivel educativo y cultural, el color de la piel, la contribución económica que vengan a hacer, etc. La ruta principal por la que se llega al prejuicio es la de la amenaza percibida. Las amenazas pueden ser realistas y simbólicas. Las primeras se dan cuando las personas y los grupos perciben amenazados sus intereses materiales -el trabajo, la vivienda., su seguridad y su influencia política. Hablamos de amenaza simbólica cuando lo que está en cuestión es la propia identidad cultural y nacional.” (Gómez, 2003; Pág. 119)
El problema con ello, es que el aislamiento o rechazo hacia una persona por tener determinada condición genera a su vez una reacción agresiva de parte del discriminado. Para el hombre social que somos, el aislamiento o el ostracismo genera un dolor social que incluso se asimila al dolor físico (Gómez, 2003; pág. 108)
“Otra de las consecuencias más visibles del rechazo y la exclusión social es el aumento de la tendencia agresiva.” Los casos de tiroteos en escuelas “en 13 de esos incidentes los perpetradores del tiroteo eran varones jóvenes que habían experimentado el rechazo de sus compañeros. Ese sufrimiento por la exclusión social les había empujado hacia la violencia.” (Gómez, 2003;pág. 109)
El rechazo también tiene otro efecto, además de la violencia, y es, que la persona se sienta sola:
“Ser excluidos de las relaciones sociales también hace que las personas se sientan solas. Experimentamos soledad cuando los contactos con nuestra pareja, nuestros amigos o familiares son menores cualitativamente o cuantitativamente de los que quisiéramos.” (Gómez, 2003; Pág. 109)
La soledad no es un efecto menor, pues puede hacer que la persona entre en depresión, y ello, también puede tener efectos adversos, como la ineptitud de la persona a socializar, y a su vez, reacciones violentas debido a ese malestar que le causa socializar con otras personas, el deseo de venganza frente a una humillación, o una reacción desmedida frente a una broma de mal gusto.
De esta manera surge un ciclo de violencia entre los que excluyen y los excluidos, y donde la polarización y el antagonismo entre ellos, genera agresiones mutuas:
“… el rechazo genera agresión y la agresión produce rechazo, en un círculo difícil de romper. La agresión es incompatible con el buen funcionamiento de los vínculos sociales y excluir a los que rompen el protocolo social es una forma de reducir el problema. La segunda causa es el aislamiento, que desencadena más aislamiento; los niños más reticentes al contacto social y con tendencia a aislarse son evitados por otros niños en una espiral que finaliza en la soledad. Los niños que son diferentes, que se apartan de la norma, también sufren más rechazo. Puede ser un rasgo psicológico, una característica física o una peculiaridad familiar; ser diferente a la mayoría puede convertirse en un problema.
Para los adultos la cosa no es muy diferente. La diversidad funcional, sexual, cultural o racial entra con facilidad en el radar de la exclusión. Pero lo más excluyente es la desviación en algún aspecto que sea relevante para el grupo. Ser diferente a la media grupal se considera amenazante y provoca el rechazo. Hay una tendencia a ser poco indulgente con los miembros del propio grupo que se salen de la norma o rompen las reglas.” (Gómez, 2003; Pág. 110-111)
Así las cosas, hay evidencias de que existe una tendencia humana de rechazo al diferente, y que además, se generan estereotipos positivos y negativos, y que al generarse esos estereotipos negativos se produce hacia ellos un rechazo, que incluso puede llegar a la violencia, y que este rechazo genera una reacción de los rechazados que también puede consistir en violencia.
Este ciclo de violencia entre los excluidos y los dominantes, también pueden generar todo tipo de delitos, y puede generar contextos de guerra verdaderamente graves que son el caldo de cultivo para un genocidio, como ocurrió en la Alemania nazi, el Ruanda, en Yugoslavia o en Sudán, donde a los excluidos se les buscó para exterminarlos, y éstos a su vez, buscaron formas de reaccionar.
Por otra parte, como se mencionó en relación con las balaceras de las escuelas realizadas por jóvenes por venganza al haber sido excluidos, una gran parte de feminicidas y agresores sexuales, tienen como principal motivación el haber sido rechazados por mujeres en diferentes formas, y reaccionan vengándose de la humillación que éstas le causaron (Garrido, 2018).
En el mismo sentido, el rechazo al diferente se puede configurar como la principal causa de riñas individuales y conflictos sociales entre personas, y la principal causa de delitos como el homicidio, y las lesiones personales, relacionadas con esta causa.
LA CONFIANZA HACIA LOS CERCANOS Y LA DESCONFIANZA HACIA LOS EXTRAÑOS.
Una de las circunstancias que generan conflictos entre los hombres, es la desconfianza frente a los extraños. El hombre es un ser sociable por naturaleza, pero también tiene sus límites, por regla general no socializamos con todas las personas, y tenemos un círculo cercano conformado por familia, amigos, vecinos, compañeros, con los que más interactuamos. Frente a los extraños tendemos a la desconfianza y a la prevención, a veces un extraño termina siendo un buen amigo, y un amigo deja de serlo. La regla general entre el núcleo cercano son las buenas relaciones, la cooperación y el afecto, la excepción es el conflicto y la traición. Frente a los extraños mantenemos cierta distancia y prevención, y ello en parte se explica por lo siguiente:
“Mientras para nuestros ancestros las ventajas de cooperar dentro del grupo estaban claras, no estaban tan evidentes en los encuentros con grupos foráneos, mucho más imprevisibles. A veces, el encuentro era amistoso y los dos grupos en liza intercambiaban productos y parejas que evitaban la endogamia; otras, uno de los grupos quería hacerse con las propiedades del otro y con sus parejas, reduciendo, también así el problema de la endogamia. La cooperación selectiva hacia los miembros del propio grupo se convirtió en la estrategia más prudente para nuestros antepasados, que evolucionaron en un contexto en el que la cooperación intragrupal y la competencia intergrupal eran lo habitual.” (Gómez, 2003; págs. 121-122)
La desconfianza hacia los extraños sin duda genera una fuerte presión a las personas, y la necesidad de defenderse “En palabras del etólogo Irenaus Eibesfeldt “el ser humano libra un duro combate entre el instinto que le impulsa abrirse a sus semejantes y la desconfianza que también siente hacia ellos.” (Gómez, 2003; pág. 125) Ante la posibilidad de ser agredidos por extraños, los seres humanos activamos nuestros instintos de autoprotección, y nos preparamos para reaccionar frente a una posible agresión, pero también, tomamos medidas preventivas para evitar los conflictos, o en muchos casos, iniciamos un conflicto ante la inminente amenaza, de forma preventiva ante la sospecha.
Así se explica por qué se tiene prevención frente a las acciones de otro grupo, y se tiene confianza frente a los miembros del mismo grupo, pero también sale a relucir, que no siempre que se encuentren los grupos se van a presentar enfrentamientos, y también es claro, que dentro de los mismos miembros de un grupo puede surgir la traición. De esta forma, se establecen ciertas reglas generales, pero también es necesario tener en cuenta las excepciones.
En el caso del delito, la desconfianza genera que Estados mismos, organizaciones criminales y bandas delincuenciales se agredan entre sí, ante una posible alerta de agresión. De tal manera que se inicia una guerra a partir de la desconfianza.
Igualmente, ante la desconfianza se puede reaccionar en contra de un grupo señalado como causante de alguna agresión, como ocurrió con los árabes en Estados Unidos, luego de los atentados del 11 de septiembre. También se puede citar la prevención en algunos países de Europa hacía los gitanos, que muchas veces son perseguidos ante la sospecha de lo que supuestamente hacen.
En el mismo sentido, cuando se pacta un acuerdo de paz entre dos grupos enfrentados, ya sea Estados en guerra o grupos al margen de la Ley con el Estado, y éstos acuerdo no se respetan o se violan en virtud de esa desconfianza que existe hacia la otra parte. Al respecto, podemos citar la tensión existente en la frontera entre las dos Coreas, o entre palestinos e israelíes.
LA COMPETENCIA ENTRE LOS GRUPOS Y LAS AGRESIONES
Se hizo un experimento entre dos grupos de niños, que fueron a una actividad de campamento. En el campamento se les colocó a los dos grupos a competir en juegos y en diversas actividades, lo cual ocasionó:
Cruce de insultos durante los torneos las guerras tirándose comida.
Violencia y represalias de ofrendas de una y otra parte.
“Cuando tenían que describir a los miembros de su propio grupo, el endogrupo, lo hacían con adjetivos positivos -valientes, amigables, generosos-; despreciables, asquerosos, cobardes era lo menos que le dedicaban a los del otros grupo, al exogrupo. Como habían predicho los investigadores, las actitudes de los niños se intensificaron y polarizaron. En una semana pasaron de una rivalidad sana a algo parecido al odio. Cualquiera que los hubiera visto en eses momento hubiera pensado que eran chichos desadaptados y conflictivos, con personalidades insanas. Nada de eso; habían sido seleccionados justamente por lo contrario. (…) Decía (Sherif) que los prejuicios y los conflictos intergrupales surgieron como consecuencia de la competencia por los recursos limitados. Eso es lo que hizo que niños normalmente bien adaptados se volvieran desagradables y agresivos con los miembros del grupo rival.” (págs. 113-114)
En dicho experimento, los niños “… tejieron una mutua antipatía con reacciones emocionales intensas hacia los miembros del exogrupo. Asco, miedo, ira, desprecio, envidia… son algunos de los sentimientos que acompañaron a los niños durante la segunda semana de estancia en el campamento. También hicieron gala de un gran favoritismo hacia el propio grupo y desprecio y rechazo hacia el exogrupo.
Como se dijo anteriormente, al poner a competir a los grupos de niños, cada grupo generó un estereotipo negativo del otro grupo, en una dinámica conflictiva donde les atribuyeron características malas y a los de su propio grupo características buenas, incluso sin fundamento. Al respecto el estudio destacó lo siguiente:
“Un concepto cercano al de prejuicio es el de estereotipo. (…) probablemente, la mayoría de los niños mostraron un tipo de prejuicio abierto y descarado hacia los grupos en conflicto, donde las creencias no igualitarias y la antipatía flagrante hacia los otros, a los que consideraban claramente inferiores a ellos mismos, eran la pauta generalizada.” (Gómez, 2003; pág. 115)
En todo caso, el experimento no culminó con el estado de guerra entre los dos grupos. Los psicólogos que realizaron el experimento, buscaron la forma de que los dos grupos se reconciliaran y dejaran la antipatía por empatía, cooperaran y se reconocieran como amigos y no enemigos.
La solución a la agresión mutua de los dos grupos, consistió en impulsar la convivencia, realizar actividades conjuntas, y por último, se programaron actividades que necesitaran la cooperación entre los dos grupos. “Después de tres semanas, reales como la vida misma, todos regresaron juntos como buenos amigos en el mismo autobús amarillo.” (Gómez, 2003; pág. 115)
Lo ocurrido en ese experimento de ese campamento se replica en varias películas en las que dos familias, dos equipos o dos grupos de campamento participan en varias competencias para lograr un trofeo.
En otro experimento psicológico, se tomaron a varias personas y se colocaban en grupos diferentes, y se encontró la misma reacción de parte de las personas que participaron en el experimento:
Al separar a personas en dos grupos en un experimento de psicología se podía identificar “El favoritismo hacia los miembros del propio grupo y la aversión hacia los del otro se traducían en actitudes prejuiciosas y conductas discriminatorias hacia las personas por el simple hecho de tener o no la misma pertenencia grupal. (…) si esto es posible en un contexto tan débil como el de un laboratorio de psicología, no es sorprendente que los seres humanos se dejen arrastrar por contextos más fuertes, como el de la pertenencia a una nación, a un pueblo, a un partido político o, incluso, a un equipo de futbol. Cuando una de estas categorías se activa y se superpone a todas las demás, la complejidad de las relaciones sociales queda reducida a una simple transacción entre “nuestra” y “su” nación, “nuestro” y “su” pueblo, “nuestro” y “su” partido político.” (Gómez, 2003pág. 117)
En todo caso, se plantea la problemática social que se genera cuando dos grupos compiten entre sí, donde se presenta una especie de tribalismo, en el que cada persona identifica a los miembros de su tribu y lo diferencia de los miembros de otras tribus:
“Podría decirse que los seres humanos hemos desarrollado una especie de tribalismo, en el que el favoritismo intragrupal y la discriminación exogrupal son el complemento perfecto de algo tan nuestro como la afiliación social, el amor y el altruismo, (…) Ser cooperativos, buenos, amables y cariñosos con nuestros congéneres nos proporcionaba innumerables ventajas evolutivas y todas ellas nos hicieron más pacíficos. Pero todo tiene un coste: la cooperación es tremendamente selectiva y va dirigida en exclusiva a los miembros del propio grupo, de la propia tribu. Hemos aprendido a cooperar con “uno de los nuestros”, pero no con “uno de ellos”.” (Gómez, 2003; pág. 121)
"La competición entre grupos diferentes no sería posible sin una intensa cooperación dentro del nuestro. En las guerras que han asolado la historia de la humanidad se han podido observar las más enternecedoras muestras de solidaridad hacia los miembros de la propia tribu o nación, junto con los más aberrantes actos criminales dirigidos hacia los miembros del otro clan. Cooperación intragrupal y competencia intergrupal son el yin y el yang del comportamiento social. La misma materia que nos hace ser solícitos cuidadores nos convierte en asesinos eficaces." (Gómez, 2003; pág. 127).
Este factor de la competencia entre los grupos, y la tendencia a la obediencia de las órdenes de la autoridad, sugieren una explicación a las graves violaciones de derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial:
“Dice la historiadora Jill Lepore que la investigación psicológica es autobiográfica y este experimento y el de obediencia a la autoridad, emblemáticos ambos en la psicología social, beben de la historia personal de sus autores, en un intento por entender lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Sherif y Milgram mostraron en sus experimentos cómo la gente corriente puede llegar a participar en actos brutales y violentos. Milgram puso bajo la luz del microscopio el instinto universal de seguir órdenes; Sherif calibró el objetivo de su lente sobre el poder de los grupos a los que pertenecemos, con los que nos identificamos y que moldean nuestra forma de comportarnos.” (Gómez, 2003; Pág. 114)
En el caso del delito, tenemos como ejemplos aplicables dentro de la competencia grupal, la guerra entre organizaciones criminales, cuando compiten por clientes, territorio, ganancias o “prestigio”.
También se pueden presentar casos en los que la rivalidad entre los agentes de la fuerza pública y organizaciones criminales, compiten por el dominio territorial o el orden público, y comienzan a generarse una guerra, y puede evolucionar a una guerra sin cuartel.
También se puede citar casos como los enfrentamientos entre las organizaciones criminales y grupos de la sociedad civil, que luego se arman y funcionan como grupos paramilitares o de autodenfensas.
EL PAPEL DE LOS HOMBRES (VARONES) EN LOS CONFLICTOS.
Un segundo aspecto de los contextos conflictivos, encontramos el papel dominante de los hombres como un factor prevalente de los conflictos. En la psicología social, se ha planteado que mayoritariamente los conflictos son iniciados por regla general por los hombres, y no tanto por las mujeres. Desde la violencia practicada por las bandas juveniles y las confrontaciones sangrientas entre familias mafiosas, hasta las guerras y los genocidios, tanto los papeles secundarios como los de protagonista son interpretados, sobre todo, por hombres, quienes, además, son los premiados por su respectivo grupo, como mayor poder, estatus, dinero y admiración.
"Los hombres de diferentes culturas, periodos históricos diversos y procedencias geográficas variadas tienen pensamientos más orientados a las hostilidades intergrupales que las mujeres. Ellos, en mayor medida que ellas, disponen de mecanismos psicológicos orientados a la formación de coaliciones de individuos con capacidad para la agresión hacia los integrantes de grupos externos, lo que les permite adquirir o proteger recursos materiales, sociales, efectivos y reproductivos. En línea con esta hipótesis, se ha observado que los hombres tienen más interacciones competitivas intergrupales que las mujeres, tienden a ser más xenófobos y etnocéntricos que estas, son más propensos que ellas a la deshumanización de loso miembros de los grupos externos y están más motivados para proteger y apoyar al intragrupo." (Gómez, 2003; Pág.129)
“Los picos de diferencia sexual se encuentran precisamente cuando los hombres alcanzan la madurez reproductiva y compiten con intensidad por los recursos, el estatus social y las parejas.” (Gómez, 2003; Pág. 130)
De esta manera, el papel preponderante de los hombres de protección a los miembros del grupo, y de su actitud competitiva, ha generado conflictos violentos en contextos como riñas entre partidarios de diferentes partidos políticos, entre aficionados de diferentes equipos deportivos, pasando a temas más violentos como enfrentamiento de bandas criminales por el dominio de un territorio, y de guerras entre estados.
Hay que mencionar que los delincuentes procesados por graves delitos, en su mayoría son hombres, y que las organizaciones criminales en gran medida se encuentran conformados por hombres, lo cual, también es la regla general, en la conformación de la fuerza pública.
Ahora bien, no se debe descuidar el potencial femenino para realizar delitos, que es sin duda la misma del hombre, solo que goza de cierta impunidad, en parte por falta de sospecha de que una mujer haya sido la que cometió un delito.
CONTEXTOS DE DESHUMANIZACIÓN.
La psicología social ha encontrado que unas personas buenes se pueden convertir en asesinos perversos, cuando se colocan en contextos sociales, en los que se justifica la agresión a determinados grupos de seres humanos que no son considerados como iguales, sino como obstáculos de un proyecto político del grupo al que pertenecen, por lo cual terminan siendo deshumanizados.
“… será necesario identificar el contexto que facilita el tránsito de personas sanas a torturadores. Es decir, el contexto ideológico simplificador que divide a los seres humanos en pertenecientes al eje del mal o al bando de los nuestros, que usan denominaciones peyorativas para designar a quienes no piensan ni viven igual que nosotros, que trazan una línea, un abismo, entre nuestro mundo y su mundo.” (Gómez, 2003; pág. 126)
Así encontramos varios ejemplos ocurridos a través de la historia, como la Alemania nazi, Ruanda, Kosovo, la ex Yugoslavia, la antigua Rusia de Stalin, y Korea del Norte.
En un experimento psicológico, se simuló la administración de una cárcel, con carceleros y reclusos. En ese experimento, los carceleros terminaron humillando y torturando a los prisioneros de una forma absurda, reproduciéndose lo ocurrido en la realidad, en una cárcel de estados unidos en Irak.
“En palabras del etólogo Irenaus Eibesfeldt “el ser humano libra un duro combate entre el instinto que le impulsa abrirse a sus semejantes y la desconfianza que también siente hacia ellos.” Del balance entre ambos impulsos surge la red de relaciones recíprocas en la que hemos convertido nuestro círculo social. En la cárcel simulada de Stanfor y en la muy real de Iraq se ha estrechado el círculo, se ha roto el vínculo moral que nos hace considerar a otro ser humano algo más que un obstáculo para nuestros objetivos. Las condiciones sociales y la dinámica colectiva, que también construyen los muros de ambas prisiones, han activado los mecanismos psicológicos que convierte a la otra persona en un subhumano e, incluso, en no humano: la justificación moral, la comparación ventajosa, el desplazamiento y la difusión de la responsabilidad, el alejamiento de las consecuencias del propio comportamiento, el anonimato, la culpabilización y deshumanización de la víctima.” (Gómez, 2003; pág. 125)
En estos contextos, vuelve a ser relevante los conflictos que se generan entre grupos que compiten, donde por una parte, se identifica a un grupo como enemigo y se deshumaniza a sus integrantes, siendo objeto de múltiples agresiones desmedidas, con una firme intención de exterminarlos.
“En las guerras que han asolado la historia de la humanidad se han podido observar las más enternecedoras muestras de solidaridad hacia los miembros de la propia tribu o nación, junto con los más aberrantes actos criminales dirigidos hacia los miembros de otro clan. Cooperación intragrupal y competencia intergrupal son el yin y el yan del comportamiento social. La misma materia que nos hace ser solícitos cuidadores nos convierte en asesinos eficaces.” (Gómez, 2003; pág. 127)
Los prejuicios permiten “ilustrar la facilidad con las que la mente humana traza líneas mentales entre “nosotros” y “ellos”; líneas que, con la misma sencillez, se han convertido a lo largo de la historia en fronteras erizadas de concertinas, en muros de la vergüenza, en reclusiones forzosas, en rejas o, en el peor de los casos, en trincheras y pelotones de ejecución.” (Gómez, 2003; pág. 121)
Como se mencionó, desafortunadamente existen contexto de deshumanización y una tendencia del ser humano a tratar a otros de forma degradante y cruel, que no solo está representado en lo ocurrido en ciertos conflictos armados como el de la ex Yugoslavia y el de Ruanda, sino que también se presentan en ciertos delitos como la trata de persona, la tortura, la desaparición forzada, el secuestro, el genocidio, donde existe un grupo de personas se encargan de violarle toda clase de derechos a las víctimas, colocándolas primero en un estado de indefensión, para luego pasar a tratos crueles y degradantes.
EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y LA PSICOLOGÍA SOCIAL.
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, pudimos analizar una cantidad de factores de relaciones, que influyen en el comportamiento humano, por ser un ser, necesariamente sociable y que tiene una relación con los demás y con los grupos de una forma muy particular.
De esta manera, teniendo en cuenta los planteamientos de la psicología social, hay varios factores de la interacción social que pueden influir para que se desencadenen conductas violentas por parte de hombres contra otros, y estos son:
1. Seguir ordenes de autoridades, que tienen contenido ilegal, y que promueven la violencia o el maltrato a ciertas personas.
2. Rechazamos al diferente, a la persona que piensa diferente o a la que quiere dañar el orden.
3. Agresión entre grupos, cuando se establece la competencia y antagonismo entre dos grupos, estos pueden llegar a la agresión.
4. Hay tendencia de deshumanizar en ciertos contextos donde se produce el rechazo y la desconfianza hacia la persona deshumanizada.
5. Matar es la solución definitiva a un conflicto
6. Tenemos el problema de la confianza y la desconfianza.
Estos factores permiten establecer una dualidad o antagonismos entre grupos de personas, las cuales terminan en conflicto y en agresiones.
El derecho penal del enemigo establece a un grupo de personas con las cuales no se tiene garantía de no repetición de la conducta, a los cuales se les va limitar sus derechos, y a los cuales, se van a perseguir y juzgar, también con una limitación de derechos, y que al sancionarse, también tendrían una limitación de derechos (Jakobs, Cancio; 2003). El grupo señalado de enemigo por parte de la autoridad, tendrá un tratamiento diferente en virtud de su peligrosidad (Muñoz, 2005).
De esta forma, el derecho se convierte en una herramienta de violencia hacia un grupo de personas señaladas como diferentes, que al encajar en los estereotipos negativos terminan recibiendo un trato discriminatorio justificado por su peligrosidad. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, si el pensamiento colectivo se encuentra dirigido a la protección de derechos y garantías, no habría ningún inconveniente en aceptarlo, pero cuando ello implica la disminución y limitación de garantías, ya genera un problema, y es necesario modificarlo y atenuarlo, sin embargo, como se explicó, no siempre es posible. Es difícil sustentar ante el pensamiento colectivo un trato respetuoso a un violador de menores, o a un terrorista o a un psicópata.
El problema de ello, es que si se disminuyen las garantías y derechos a unos pocos, debido a su peligrosidad, ello generaría primero un trato discriminatorio que se encuentra prohibido por el derecho a la igualdad, pero, abriría la ventana a los abusos de poder para todos los que ingresen al estereotipo negativo del momento, quienes serían tratados conforme al estereotipo y no por lo que realmente cometieron, generando una verdadera cacería de brujas, y persiguiendo y condenando a inocentes.
El derecho penal del enemigo es un gran riesgo que se presenta en la humanidad por su naturaleza a rechazar a los diferentes y a crear estereotipos prejuiciosos, que terminan deshumanizando a quienes sean compatibles con ellos.
Al mismo tiempo se debe poner presente, que así como existe un derecho penal del enemigo, también existe por la vía de la psicología social, el derecho penal del amigo, que es a quién se le favorece y privilegia por encajar en el estereotipo positivo, de la persona agradable, o del grupo dominante, y aquí es todo lo contrario, es decir, es a quién se le absuelve siendo culpable, y al que realiza un delito y no se le persigue.
BIBLIOGRAFÍA
Feijo, Bernardo. (2013) Culpabilidad jurídico-penal y neurociencias. Págs. 269-298, en Demetrio, Eduardo (dir.), Maroto, Manuel (coord.) Neurociencias y derecho penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Edisofer y BdF.
Garrido, Vicente (2018) Asesinos múltiples y otros depredadores sociales. Ariel.
Goleman, Daniel (2023) la inteligencia emocional. Penguin Random House Grupo Editorial.
Gómez, Luis (2003) La mente social. Una mirada desde la psicología. Biblioteca de psicología.
Jackobs, Günther; Melia, Cancio. (2003) Derecho penal del enemigo. Civitas. Ma-drid.
Muñoz Conde, Francisco. (2005) De nuevo sobre el derecho penal del enemigo, págs. 405-429. Derecho Penal Liberal y Dignidad Humana. Libro homenaje al Doctor Hernando Londoño Jiménez. Temis. Bogotá.
Roemer, (2001). Economía del Crimen. Editorial Limusa. México D.F.